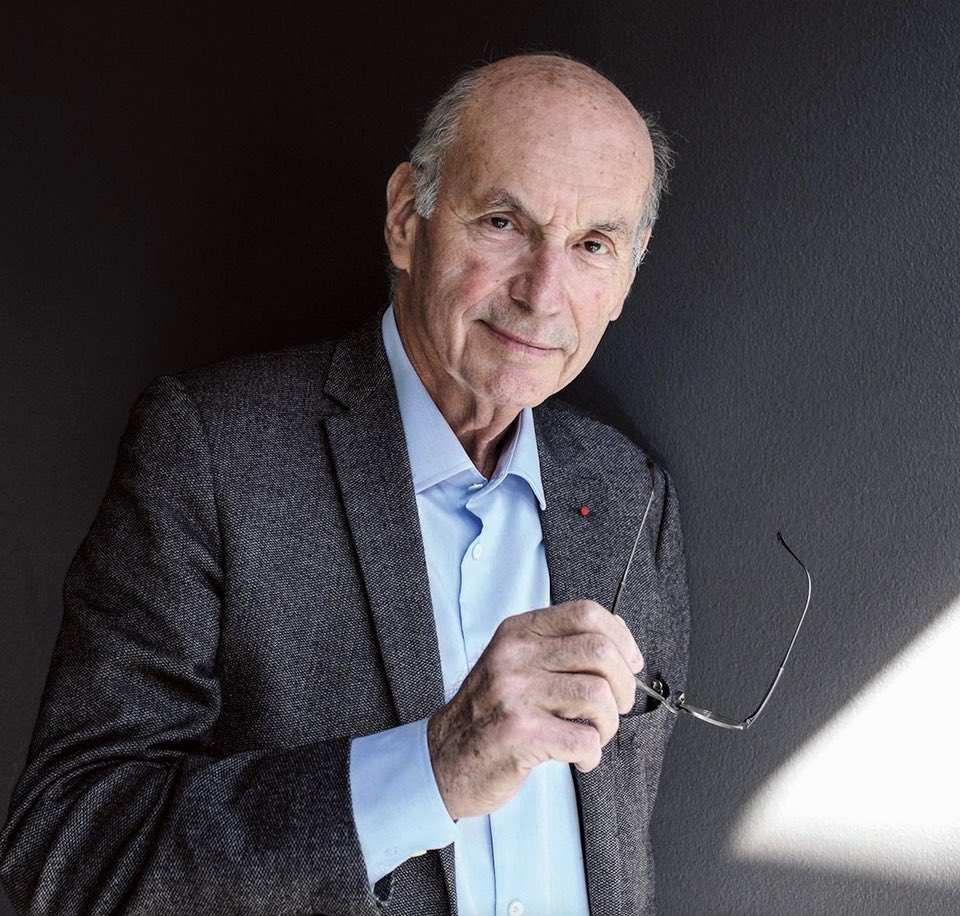Conversaciones con el pionero Boris Cyrulnik
Los primeros años de vida de Boris Cyrulnik son tan impresionantes como su tarea pionera posterior, centrada en la idea de resiliencia. Presentamos unos breves apuntes de este periplo vital*, y el resumen de tres entrevistas realizadas con motivo de la presentación de alguno de sus libros.
Selección y presentación: Jaume Rosselló
Las dos ranas
«La resiliencia es el arte de navegar en los torrentes», dice Boris Cyrulnik ensi libro best seller Los patitos feos. «O en la crema», diría una rana. La resiliencia es el arte de metamorfosear el dolor para dotarle de sentido; es la capacidad de ser feliz incluso cuando tienes heridas en el alma. Esta es una versión del popular cuento:
Había una vez dos ranas que cayeron en un recipiente de crema. Inmediatamente sintieron que se hundían. Al principio, las dos patalearon en la crema para llegar al borde del recipiente pero era inútil. Una de ellas pensó: «No puedo más. Es imposible salir de aquí. Ya que voy a morir, no veo para qué prolongar este dolor. ¿Qué sentido tiene morir agotada por un esfuerzo estéril?». Dicho esto, dejó de patalear y se hundió con rapidez. La otra rana se dijo: «Nada se puede hacer para avanzar. Sin embargo, ya que la muerte me llega, prefiero luchar hasta mi último aliento». Y siguió pataleando y chapoteando siempre en el mismo lugar. De pronto, de tanto patalear, la crema se transformó en mantequilla. La rana dio un salto y llegó hasta el borde del pote. Y alegremente regresó a su casa.
—Una infancia feliz no garantiza una vida adulta feliz. Ni una infancia desgraciada nos condena a una vida desgraciada. ¿De qué depende una vida feliz?
—Una infancia desgraciada sólo supone lo que yo llamo «empezar mal en la vida». Si esta persona se queda sola es bastante probable que tenga una vida desgraciada, pero si, con el paso del tiempo, se ve rodeada de afecto, puede tener una vida feliz. El afecto ayuda entre un 70 y un 80% a la resiliencia, a superar las dificultades y resituarse en el mundo de una manera más sana y segura.
—¿Cuáles son las trampas de una infancia aparentemente feliz que puedan conducir a una persona al fracaso, la inmadurez o la infelicidad en su vida adulta?
—Este sería el caso de «empezar bien en la vida» pero tampoco es una garantía de que el resto de tu vida vaya a ir bien. Una criatura puede sentirse muy feliz sintiéndose amada en su infancia y acabar en una especie de cárcel afectiva, especialmente cuando el amor sólo le llega de una persona, y al final se convierte en una dependencia que le ahoga y le impide madurar.
Hay que intentar siempre contar con una constelación afectiva, con diferentes personas y estilos afectivos. Esto sí que es un factor de protección. De forma que, por ejemplo, cuando la madre está mal (o se producen conflictos naturales e inevitables con ella), pueda acudir a otra persona. Una infancia feliz, pero en la que sólo has contado con una persona para cuidarte y amarte, acaba siendo un factor de riesgo.
—¿Cómo puede manifestarse este riesgo?
—En una dependencia emocional que, a la larga, causará problemas. Por ejemplo, si un bebé sólo cuenta con su madre, puede ser muy feliz en su infancia, con todas sus necesidades emocionales cubiertas, pero puede ocurrir que los problemas sobrevengan en la adolescencia, cuando tenga que empezar a alejarse de ella para vivir su propia aventura social y sexual. Entonces sólo podrá dejar de depender a través del odio.
—Sin embargo, hay muchas madres que se ven en esta situación. ¿Qué pueden hacer?
—Buscar un apoyo familiar o de amistades adultas con las que el niño o la niña pueda contar; establecer lazos con la escuela, con el barrio, con el entorno. Por ejemplo, buscando la complicidad de tutores, maestras, etc. Potenciar en la medida de lo posible que el niño o la niña pueda contar con diferentes estilos afectivos, modelos y referentes adultos.
—Se puede decir, entonces, que incluso con una infancia feliz puede que «se haya empezado mal».
—Aunque se haya tenido una infancia feliz en el más amplio sentido de la palabra: has vivido en un entorno de amor, sin enfermedades ni problemas graves, en un buen barrio, con una buena cultura. Todo esto no quiere decir que estés protegido para toda la vida si no cuentas con recursos internos y externos.
—¿Cuáles son esos recursos internos y externos?
—Recursos internos como la habilidad para establecer relaciones sociales, verbales, de afecto, etc. Con los recursos externos me refiero a los tutores de resiliencia, como la madre o el padre, el instituto, etc. Todos estos recursos externos funcionan mejor cuando se funciona en equipo. Por el contrario, pierden su eficacia cuando se desacreditan unos a otros.
—¿En qué consiste la resiliencia?
—Por definición, la resiliencia consiste en la habilidad para tener un momento de felicidad incluso cuando tienes una herida en el alma. La magnitud de esa herida es lo de menos: hay personas que se sienten destrozadas por la muerte de un gato y otras que pasan pruebas muy duras con éxito y sin problemas aparentes. En cualquier caso, lo importante es poder atribuirle siempre un significado al trauma o al fracaso o a la situación indeseada, sea la que sea.
—¿Siempre tiene un significado? ¿Qué ocurre si no lo tiene?
—Que no ha habido resiliencia. Si no encuentras un sentido a lo ocurrido (al dolor) y lo transformas, aún estarás atrapado en la herida. Si no hay sentido no hay resiliencia, hay confusión.
La infancia complicada de un neurocientífico resiliente
«El fracaso no es caer, sino negarse a levantarse.»
Proverbio chino
Boris Cyrulnik (Burdeos, Francia, 1937-) nació en el seno de una familia judía de emigrantes rusos. Su padre era un ebanista que se alistó en la legión francesa. Durante la ocupación de Francia por los nazis, sus padres le confiaron a una pensión para evitar ser detenido por los alemanes, pensión que lo terminó trasladando a la Asistencia Pública francesa.
Posteriormente fue adoptado por una institutriz bordelesa, Marguerite Ferge, que lo escondió en su casa, en rue Adrien Baysselance. Pero, durante una redada policial, fue llevado por la policía con otros judíos a la sinagoga de Burdeos. Llegó a esconderse en los lavabos, evitando otras redadas, pues la policía conducía a los judíos a la estación de Saint Jean para ser deportados. Un día que se encontraba fuera de la sinagoga, una enfermera lo llevó oculto en una camioneta.
De mozo en la granja a médico neuropsiquiatra
«Aquel que tiene un porqué para vivir,
puede soportar casi cualquier cómo.»
Friedrich Nietzsche
Después comenzó a trabajar como mozo de granja a los 5-6 años, con el nombre falso de Jean Laborde, poco antes de la Liberación de Francia. Sus padres y casi toda su familia murieron durante la Segunda Guerra Mundial. Tras la contienda fue recogido por una tía en París. Prácticamente analfabeto, pudo educarse y crecer superando su pasado: unos vecinos le inculcaron el amor a la vida y a la literatura.
No es casualidad que el Dr. Cyrulnik haya indagado tan a fondo el trauma infantil. Con menos de 7 años vio como toda su familia eran deportados a campos de concentración de los que nunca regresaron.
Estas experiencias tempranas marcaron su vida como persona y lo motivaron a estudiar psicología y psiquiatría. Milagrosamente obtuvo el dinero necesario para poder matricularse en la Facultad de Medicina de París, donde se especializó en neurología, psiquiatría y psicoanálisis.
Con el paso de los años, Cyrulnik se haría famoso con su libro Los patitos feos, convirtiéndose en pionero y gran divulgador de la resiliencia en todo el mundo.
—¿Podemos hacerlo solos?
—Nadie vive solo y es difícil que alguien pueda curarse solo. Todos dependemos de nuestro entorno. Cuando una persona está herida o se siente infeliz, necesita metamorfosear, transformar su dolor. Por ejemplo, el niño herido que se vuelve altruista, empático y generoso, y esto ocurre a menudo. Comprende el dolor mejor que nadie porque ha pasado por él. O el hijo sin padre que acaba siendo un padre magnífico. O la hija de padre ausente que aprende que ésa es el tipo de pareja que no desea a su lado, y acaba encontrando el compañero con el que compartir la maternidad, etc. Esto es resiliencia.
—¿Cuándo no hay resiliencia?
—Cuando no se metamorfosea el dolor ni se le encuentra significado y se limita a repetir pautas: el hijo de maltratador que maltrata a su pareja, o la hija que encuentra siempre una pareja que la maltrate. Cuando se dedican a repetir pautas, sin superarlas.
—¿Cómo se construye la resiliencia?
—En primer lugar, es preciso encontrar a alguien que te transmita seguridad afectiva, ya sea profesional o no. Pero no siempre aparecen en nuestro camino personas amorosas y altruistas que se empeñen en ayudarnos, a pesar de las resistencias y dificultades que puedan haber; por eso es tan importante la labor de los profesionales, que en las escuelas, el barrio, los servicios sociales, etc., haya profesionales preparados para ayudar con amor e implicación personal.
Hay que encontrarle un sentido a aquello por lo que has pasado. Siempre. No me refiero a justificar lo que te ha pasado, sino a darle un sentido para el futuro. Y no se trata de que las cosas, los acontecimientos, tengan sentido en sí mismos, sino que tú se lo des, que les otorgues un significado en tu vida. Ésta es una de las funciones más importantes de los profesionales en la terapia, entre otras cosas: ayudarte a encontrárselo.
—¿Dónde buscarlo, cómo?
—Un medio muy eficaz es la escritura. A menudo, las personas heridas escriben espontáneamente; lo ven como una manera de expresar sus emociones, controlarlas, narrar su vida y representarla. Muchas veces, la manera en que narramos nuestra historia nos puede ayudar a curar las heridas, aunque también a crearlas. Por eso es importante utilizar la escritura de una manera que te ayude a resignificar tu dolor.
—Habla mucho del afecto como factor de resiliencia. ¿El amor nos cura? ¿Cómo cura el amor?
—El amor como «estar», el amor que te acompaña. El amor construye unos lazos que nos fortalecen, te hace sentirte en terreno seguro. Si hay una persona a tu lado que es una base de seguridad, es un tutor de resiliencia.
—Dice que el amor de pareja puede ayudar a superar heridas de la infancia. Pero también puede consolidarlas.
—Sí, también puede ser un factor de riesgo si se aprovecha de mi debilidad para dominarme. Pero eso ya no es amor. Y sin embargo, ocurre muy a menudo. El problema es que no nos damos cuenta hasta 30 o 40 años después, de esa manipulación y dominio, que durante toda tu vida la has estado permitiendo como parte de ese supuesto amor. Y cuando alguien que lo ve con claridad desde fuera viene a avisarte, encima nos enfadamos con esa persona. Pero eso no tiene nada que ver con el amor, repito.
—Sin embargo, es bastante habitual. La pareja no siempre es una fuente de estabilidad y apoyo.
—Hay diferentes tipos de pareja, pero podemos resumirlas en tres: la pareja en la que ambos se refuerzan mutuamente; aquélla en la que uno daña al otro, y la que ambos miembros se hacen daño mutuamente. Cuando, en una pareja, las dos personas se refuerzan mutuamente, obviamente dura más, tienen mejor calidad de vida, como pareja y por separado, disfrutan de mejor salud y estado emocional, mejor humor y un sistema inmunológico que les protege de enfermedades. Es la única forma de pareja que merece reafirmarse.
Las otras, hay que intentar transformarlas de alguna manera, metamorfosear las viejas actitudes y buscar un significado que establezca las bases de una relación más sana en el futuro. Si no es posible, vale más abandonar la relación.
—Por otro lado, la destructividad humana existe…
—El trauma es el ejemplo de la destrucción del cerebro, de las emociones y del pensamiento. Cuando investigamos con neuroimagen se observa que cuando hay un traumatismo físico, el cerebro se apaga, pero cuando hay un traumatismo psíquico, una mala noticia, revelación de un secreto, un insulto, su cerebro también se apaga.
Cuando un bebé vive en un medio en el que sus padres son violentos, su cerebro se apaga. Los padres dicen «no hemos tocado al bebé», pero es falso, pues aunque no le hayan pegado, el simple hecho de gritar a su alrededor, de romper la vajilla o de pelarse, aterroriza al bebé, que entonces va a secretar un elevado nivel de hormonas del estrés, cortisol y catecolaminas, que apagan su cerebro. El cerebro queda aturdido o confuso, tal y como ya lo decía Freud al hablar de trauma, y este estado cerebral hoy lo hemos fotografiado.
Descartes nos enseñó a separar el cuerpo del alma, Spinoza, las neurociencias modernas y los psicólogos nos enseñan, al contrario, a tejer conjuntamente el alma y el cuerpo.
—Hoy se habla mucho de neuroplasticidad, de la capacidad del cerebro para recuperarse, para crear nuevas conexiones neuronales…
—Sí, existe también una resiliencia neuronal. Gracias a los sofisticados escáneres cerebrales hoy podemos observar con precisión qué ocurre en el cerebro después de un trauma. Constatamos, por ejemplo, que un niño que ha sido aislado, abandonado desde el punto de vista afectivo, tiene problemas de desarrollo en la parte fronto-límbica del cerebro, que queda atrofiada. En cuanto se acoge a este niño y se le nutre afectivamente, su cerebro retoma el desarrollo; con retraso, eso sí.
En las imágenes cerebrales vemos cómo las zonas que estaban deprimidas se agrandan y cómo crecen las conexiones entre el lóbulo prefrontal (el que nos permite anticipar) y los circuitos límbicos asociados a la memoria y a las emociones.
—¿Existe un trauma peor que el abandono?
—Sin duda el aislamiento, la negligencia afectiva, es el más intenso de todos los traumas y lo que provoca más problemas de desarrollo en los niños. Es peor que el sufrimiento físico o las agresiones sexuales. Sucede así porque la autoestima, la base que nos ayuda a dar sentido a lo que vivimos y a nuestras relaciones, se desarrolla a partir de la primera relación establecida con la madre o con el cuidador principal, el llamado vínculo de apego. Cuando ese vínculo se rompe o se daña, el desarrollo queda profundamente afectado.
Si tras el abandono o el trauma el niño reemprende, de algún modo, un desarrollo resiliente, puede llegar a establecer un vínculo de apego seguro con otro cuidador. Esa relación dará al niño la seguridad que necesita para explorar el mundo que le rodea, desarrollarse y crecer.
Lo que vemos, sin embargo, es que antes de que esto ocurra el niño suele pasar por un periodo en el que puede manifestar un apego inseguro —se siente inseguro frente a los demás y se imagina que siempre será abandonado y rechazado por todo el mundo— o bien un apego ansioso —miedo paralizante cuando el cuidador se va; muestras de desconfianza extremas.
—¿Qué resulta útil desde el punto de vista psicológico?
—Si hablamos de resiliencia psicológica, constatamos que existen mecanismos de defensa que son constructivos y otros que resultan destructivos. Entre los primeros está la fantasía —muchos niños maltratados se refugian en ella— o la mentalización, lo que yo denomino la rabia de comprender, que nos impide morir psíquicamente. También el altruismo nos ayuda. De hecho, muchos de estos niños que tienen importantes dificultades, de adultos se convierten en psicólogos.
Finalmente, otro mecanismo de resiliencia psicológica que resulta positivo hasta un cierto momento es la negación. Una persona, por ejemplo, dice: «es demasiado pronto para hablar de eso, me reactiva el sufrimiento». No es malo callarse al principio, pero debe llegar un día en que uno pueda hablar; de lo contrario, la resiliencia no será posible.
* Lola Rodríguez-Brenner, Boris Cyrulnik y la resiliencia. Redbook ediciones.